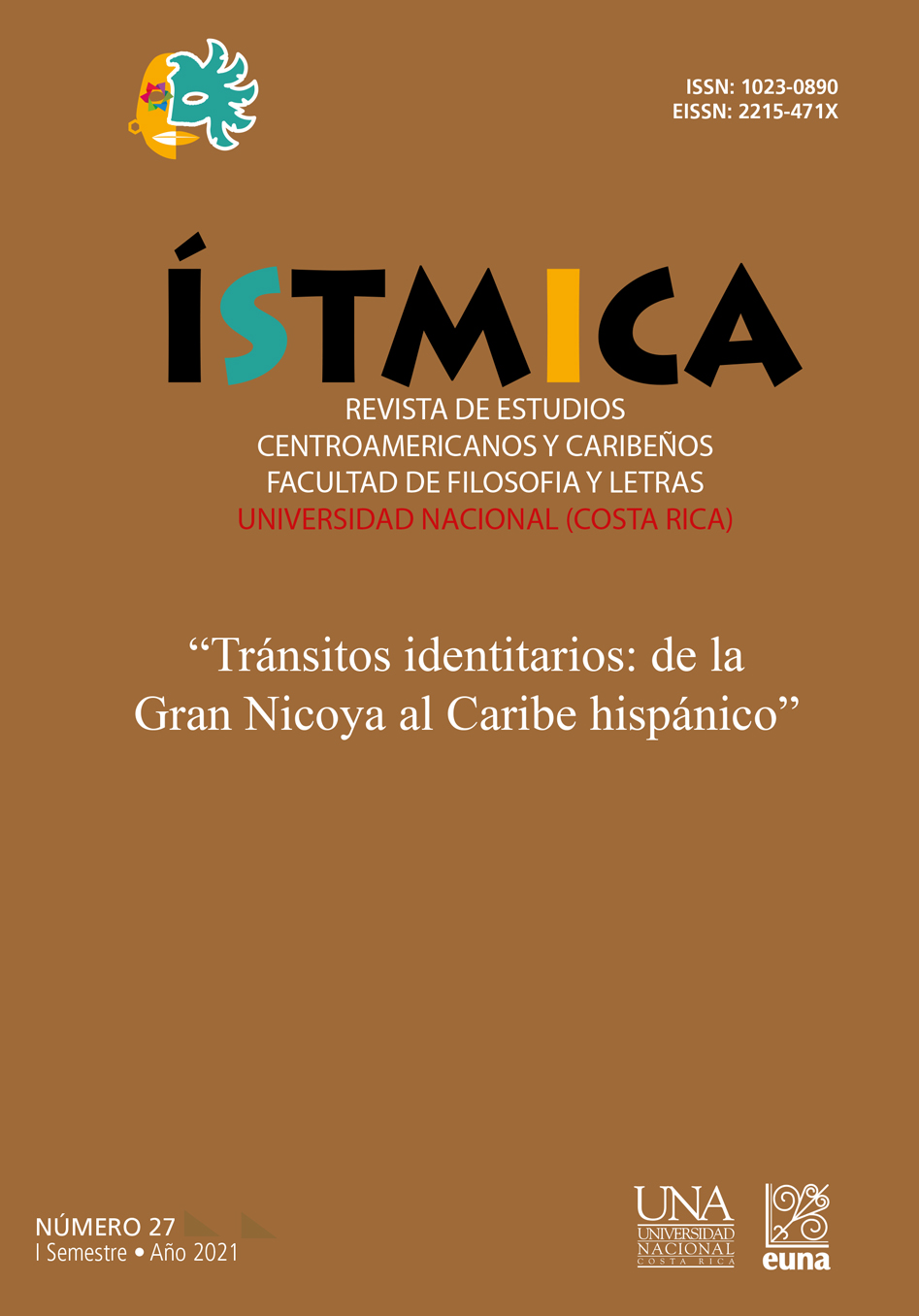|
|
|
|
|
Francisco Alejandro Méndez e Iván Molina Jiménez: un encuentro sigiloso Laura Fuentes Belgrave Directora Revista Ístmica |
Los autores que dialogan en el número 27 de Ístmica con sus respectivos cuentos; el guatemalteco Francisco Alejandro Méndez y el costarricense Iván Molina Jiménez, han encontrado maneras subrepticias y transtemporales de erizarnos la piel a través de la narrativa que nos ofrecen en esta edición.
Méndez (1964), es periodista, crítico literario, catedrático universitario y reconocido escritor del istmo, quien obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Guatemala en el 2017. Ha publicado los siguientes libros de novela y cuento: Graga y otros cuentos (Editorial Serviprensa Centroamericana, Guatemala, 1991), Manual para desaparecer (Arco Iris, El Salvador, 1997), Sobrevivir para contarlo (Praxis, México, 1999), Crónicas suburbanas (Editorial X, Guatemala, 2001), Ruleta rusa (Fondo de cultura económico, México-Guatemala, 2001), Completamente Inmaculada (Perro azul, San José de Costa Rica, 2002), Reinventario de ficciones. Catálogo marginal de bestias, crímenes y peatones (La Tatuana, Guatemala, 2006), Les ombres du jaguar et autres nouvelles (Éditions Equilibrio, París, 2009), Juego de muñecas. Un caso más para Wenceslao Pérez Chanán, (Editorial FLACSO, Guatemala, 2012) y Triple Play, (Germinal, Costa Rica, 2013). Como investigador, también ha publicado los siguientes ensayos de crítica literaria: América Central en el ojo de sus críticos (Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 2005), Hacia un nuevo canon de la vanguardia en América Central (Ed. Cultura, Guatemala, 2006) y Diccionario de Autores y Críticos de Guatemala (La Tatuana, Guatemala, 2010).
Por su parte, Molina (1961), es historiador y escritor de ciencia ficción costarricense, autor, coautor o editor de numerosos estudios sobre historia de Costa Rica, en particular, y de Centroamérica, en general. Es catedrático de la Escuela de Historia e investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA) de la Universidad de Costa Rica. Ha obtenido el Premio Nacional de Historia (1991), el Premio de la Academia de Geografía e Historia (1991), el Premio Áncora del periódico La Nación (1992), el Premio al Investigador en Ciencias Sociales (2015) y el Premio Luis Ferrero de Investigación Cultural (2016). Entre sus investigaciones más recientes figuran: La educación en Costa Rica de la época colonial al presente (EUNA, Costa Rica, 2016) y Príncipes de las remotidades. Carlos Luis Fallas y los escritores proletarios costarricenses (EUNED, Costa Rica, 2016). En el género de la ciencia ficción ha publicado varios libros de cuentos cortos y algunos de sus relatos han sido incluidos en recopilaciones y revistas publicadas en México, Colombia, Perú, España, Argentina, Estados Unidos y Cuba. Su más reciente libro de ciencia ficción es Las fugitivas de Abidos (La Jirafa y Yo, Costa Rica, 2017).
En los cuentos de ambos autores que presentamos en esta edición, confluyen la creación de una atmósfera de suspenso, que puede originar desde aparentes alucinaciones hasta revivir temores atávicos. En este encuentro convergen monstruos reales y ficticios -aunque nos cueste diferenciarlos-, así como las neurosis del siglo XXI y las leyendas del siglo XIX, que aliviadas unas por el psicoanálisis y alimentadas otras, por los primeros experimentos de “ingeniería genética”, consiguen sembrarnos una interrogante sobre la (in)distinción de lo real en nuestro entorno.
Francisco Alejandro Méndez
Cuando subí al auto presentí que de nuevo iba a aparecer. Cada miércoles asistía, sin falta, a las sesiones con mi psiquiatra: Leticia, magnífica mujer que me ha ayudado con mis problemas desde hace algunos años.
Decía que cuando arranqué vi por el retrovisor, pero no apareció. Tomé el bulevar principal y entré durante la congestionada hora pico. El sol no se había puesto sobre el mediodía, pero el calor era insoportable. Encendí el aire acondicionado. Segundos después el vapor comenzó a diluirse.
La fila de automóviles comenzó a hacerse eterna. Algunos pilotos bocinaban con insistencia, otros, abrían las ventanas para maldecir a los conductores de adelante o de atrás. Yo me quedé callada. De nuevo eché un vistazo por el retrovisor. En esas circunstancias no me atrevía a girar mi cabeza, porque solamente con el presentimiento de que podía aparecer se me helaba la sangre. Apagué el AC.
El giro que dio el cielo fue como casi de ciento ochenta grados, pues comenzó a caer una lluvia, molesta y gruesa, sobre el pavimento y sobre el windshield de mi camionetilla.
De nuevo el calor. Los vidrios se empañaron, por lo que dirigí mi vista hacia la perilla del aire y lo volví a girar.
Cuando lancé mis ojos hacia el retrovisor sentí como si un latigazo me hubiera estremecido el cuerpo. Fue entonces cuando lo vi. Saltaba con sus cortas patas y su cuerpo rechoncho hacia el sillón trasero. Cayó sobre sus pies, se tambaleó y con sus pequeñas manos se agarró del respaldo del asiento. En ese momento yo ya no quise observar más. Claro… yo-ya-sé que cuando me ocurre debo de respirar, respirar y concentrarme en todo lo maravillosa que es la vida.
De lo que estoy completamente segura es que de-ninguna-manera quiero tomar el teléfono para llamar a Leticia. De plano me interna o me manda esos condenados ejercicios. A pesar que no lo hago, de todas maneras llevo decenas de bolsas en la guantera. Me sirven para ponerlas sobre mi cara e inhalar varias veces.
El enano comenzó a balancearse. De mi espalda subía una cantidad de diminutas ronchas que provocaban que la piel se me erizara. No me atrevía a echar los ojos sobre el retrovisor. Sabía, definitivamente, que él me miraría con sus gigantes pepitas, que parece que se le van a salir de sus órbitas.
La lluvia arreciaba. Pero, por pequeños lapsos disminuía. Parecía que los semáforos habían dejado de funcionar, porque se armó un congestionamiento terrible. Nadie avanzaba hacia ningún lado.
Me animé a pasar los ojos por el espejo. De reojo observé que el enano permanecía únicamente cubierto por un pañal que estaba a punto de caérsele. Su piel lucía otra vez de color ceniza; su rostro era más oscuro y su pelo negro, negro.
Mi auto avanzó un par de metros. Entonces noté que el enano pegó su rostro a la ventanilla lateral. Intentó echarle aliento al vidrio, mientras sus manitas, con fuerza, peleaban con el vapor. No cabe duda que estaba muy molesto. En cualquier momento podía reventar de la rabia.
Yo me estaba paralizando. En otras ocasiones, el enano emergía del baúl, se columpiaba en el sillón y desaparecía, pero esta vez ya había permanecido más de lo acostumbrado. Mis manos permanecían rígidas, apoyadas al timón forrado de cuero. Los brazos comenzaban a dolerme.
Las pastillas me retaban desde el portavasos, pero la rigidez de mis extremidades no me permitía moverme. Las luces de los autos, las bocinas, el ruido del agua cayendo en el techo me comenzaron a provocar un fuerte dolor de cabeza y un leve mareo que aumentaba al mismo tiempo que mis palpitaciones.
Fue entonces que lo sentí respirar muy cerca de mí. Parecía que estaba dispuesto a romper la rutina de siempre. Los gruñidos de su nariz prácticamente me pegaban en las orejas. Alguno de sus pies rascaba el sillón con insistencia.
Aceleré porque el automóvil de adelante también lo hizo. En ese momento el enano cayó en el espacio que hay atrás de mi asiento. Lo escuché quejarse. Era una especie de alarido seco, no muy fuerte, pero un alarido al fin. Leticia me ha dicho que así sucede. Si todo marcha bien, me felicita porque estoy siendo asertiva. Sin embargo, cuando pensaba en los consejos de mi psiquiatra, el enano volvió a treparse al sillón trasero. Su pie continuaba escarbando. Por unos segundos mi atención lo perdió, pues afuera, en la calle, dos autos estuvieron a punto de colisionar. Uno de los pilotos abrió la puerta, salió dispuesto a golpear a quien le había provocado daño a su vehículo. Cuando mi mente regresó al interior de mi Suv, el enano ya no estaba. Varias gotas de sudor atravesaron mi cara y cayeron al precipicio de mis hombros. Quise llorar, pero las lágrimas estaban congestionadas en alguna parte, porque se negaban a salir. Fue en ese instante que el cuerpo del enano cayó en el sillón el copiloto.
Mi rostro comenzó a paralizarse. Ambos pies ya no pudieron empujar los pedales. El enano bufó mientras se acomodaba en el asiento. Sentí que el aire me faltaba y que mi corazón latía a grandes velocidades.
Entonces, la fila de autos avanzó. Mis respiraciones comenzaron a normalizarse. La cara volvió a tomar su forma y los labios dejaron el color morado para camaleonizarse del color de mi crayón de labios.
Sentí la presión del aire acondicionado sobre mi cabello. Por un instante dibujaba el rostro serio y semisonriente de Leticia que me felicitaba por mi reacción. Entonces dirigí la vista sobre el enano. Me sonreía con sus dos camanances y su tierna mirada de niño. Me acerqué a besarlo.
Antes de dormirse, me sollozó: —Mamá.
La segua en Nueva York1
Iván Molina Jiménez
Después de que terminé mis estudios de Medicina en Estados Unidos, regresé a Guatemala, pero ejercí mi profesión en Quezaltenango solo por unos pocos meses. Poco antes de que el tirano Manuel Estrada Cabrera asumiera la presidencia, mi padre –abogado de fama y político de fuste– convocó urgentemente a toda la familia. Temía por su vida y por las de nosotros. Al día siguiente, partimos para el puerto de San José y embarcamos con rumbo a El Salvador, donde vivía uno de mis tíos por línea materna. Llegamos a su casa, ubicada en un barrio elegante de la capital salvadoreña, al final de una ventosa tarde de febrero del año 1898, casi en el instante preciso en que se asomaban las primeras estrellas y el sol se apresuraba a desocupar el horizonte.
Apenas empezábamos a instalarnos en San Salvador cuando un amigo de mi padre, alto e influyente funcionario del gobierno de Costa Rica, le escribió para ofrecerle un puesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores. A mi madre y a mi hermana, ambas maestras normales, les propuso nombrarlas en una de las principales escuelas josefinas, y a mí me invitó a desempeñarme como médico rural en una pequeña villa llamada Escazú. Dado que en ese momento todavía vivíamos a costa de mi tío, no fue difícil lograr el consenso familiar. Con el escaso equipaje con que arribamos, volvimos a partir y, a inicios de marzo, ya estábamos en suelo costarricense. Alquilamos una vivienda cerca del Teatro Variedades.
Escazú me encantó. Para no tener que viajar todos los días desde San José, conseguí una especie de estudio en el centro de la villa. Adapté la habitación principal como consultorio y, en la más pequeña, acomodé una cama y un ropero. Don Jenaro Cortés, el dueño, era un comerciante y, como su casa quedaba contigua, ambas propiedades se comunicaban por un patio común. Su esposa, una vez que convine en el monto del alquiler, me dijo que por una módica suma adicional podía brindarme el servicio de desayuno, almuerzo y cena. Acepté con algunas dudas, pero luego de los primeros días quedé satisfecho con la alimentación. Pronto me convertí en un miembro más de la familia, compuesta por cinco hijos: tres varones, que laboraban en el almacén del padre, y dos muchachas, una próxima a casarse y la otra todavía en edad escolar.
Superada la etapa de mi iniciación como médico rural, me acostumbré a una rutina que suponía trabajar intensamente seis días a la semana. Al caer la noche del sábado, partía para San José, iba al teatro con mis padres y mi hermana, y luego cenábamos en el Restaurante Central o en la Cantina de Paninski. El domingo en la mañana dormía hasta muy tarde y, después de almorzar, empezaba a prepararme para regresar a Escazú. Por entonces, estalló la guerra entre Estados Unidos y España, un conflicto que se convirtió en tema obligado de conversación en todas partes, pero especialmente en la casa de don Jenaro, cuyo almacén vendía muchos productos de origen español.
Un viernes en la noche, durante la cena, Rogelio, el hijo mayor de la familia, se aventuró a buscar un asunto distinto del conflicto bélico para conversar y me preguntó:
–Doctorcito, cada sábado que usted se devuelve a San José por esos caminos tan oscuros, ¿no le da miedo toparse con la segua?
Al observar mi expresión de sorpresa, todos disimularon una sonrisa. Doña María, la esposa de don Jenaro, se apresuró a explicarme que Rogelio se refería a una mujer joven que atisbaba a los viajeros solitarios para deslumbrarlos con su sensual belleza. Sin embargo, apenas logrado ese propósito, se convertía en un monstruo con cabeza de caballo.
–Ya conocía esa leyenda –contesté–, pero en Guatemala a esa mujer se le llama la siguanaba.
–En los campos –dijo don Jenaro a moda de disculpa– abundan estas fantasías.
Desde las profundidades de mi memoria, una voz que no pude contener respondió:
–No tan fantásticas… La verdad es que yo conocí a la segua.
Inmediatamente, siete pares de ojos me miraron con completa extrañeza. Carmen, la hija casadera, murmuró:
–¿Es en serio?
Estuve a punto de relatarles que, durante mi segundo año de estudios de Medicina en Nueva York, acompañé –en condición de asistente– a uno de mis profesores a Fort Hamilton. Allí, en un edificio fuertemente custodiado, había unas criaturas rescatadas por un buque de la marina estadounidense, que casualmente fondeó en una pequeña isla de los mares del sur para cargar agua. No era claro si se trataba de animales humanizados o viceversa, pero eran el resultado de los experimentos secretos de un tal doctor Moreau. Entre los especímenes, había tres mujeres con cabezas de caballo.
Al contemplar cómo la angustia se abría paso vertiginosamente en los rostros de mis anfitriones escazuceños, decidí que no valía la pena poner en peligro las cordiales relaciones que ya nos unían, al compartirles una historia que me comprometí a no divulgar nunca y que, todavía ahora, me provoca pesadillas. Sin dejar de mirarlos, adopté el talante de un actor consumado que se dispone a confesar algo extraordinario y respondí a la pregunta de Carmen:
–¡Por supuesto que no!
Todos rieron aliviados, mientras la sombra de la segua, ya fuera en su versión vernácula o en la importada a Nueva York desde los lejanos mares del sur, se desvanecía furtivamente en el aire nocturno.
1 La versión radiofónica de este cuento fue transmitida por 101.5 Costa Rica Radio en octubre del año 2019.
Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión,
Universidad Nacional, Campus Omar Dengo
Apartado postal: 86-3000. Heredia, Costa Rica
Teléfono: (506) 2562-4242
Correo electrónico istmica@una.cr