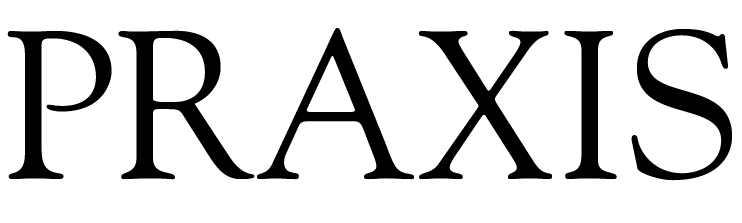
Revista Praxis
EISSN: 2215-4094
Número 74, 2016
Páginas de la 11 a la 34 del documento impreso
Publicado 2016
DOI: 10.15359/praxis.74.1
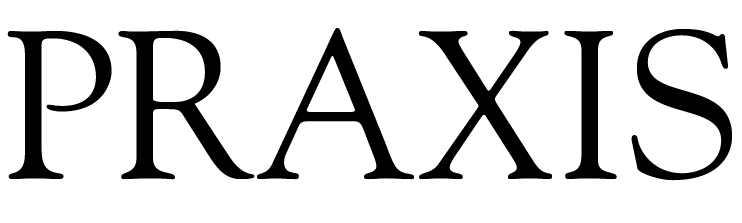 |
Revista Praxis EISSN: 2215-4094 Número 74, 2016 Páginas de la 11 a la 34 del documento impreso Publicado 2016 DOI: 10.15359/praxis.74.1 |
“EVIDENCIA” Y BIOMEDICINA
“EVIDENCE” AND BIOMEDICINE
Ana Rodríguez Allen1
Universidad Nacional
Resumen
Este artículo muestra que la justificación del enfoque médico dominante, de que su actividad es científica porque parte de la evidencia de las pruebas, en muchos casos observacionales, es un acto de fe, que resulta completamente anacrónico en comparación con los debates científicos contemporáneos.
Palabras clave: evidencia, hecho, método, verificacionismo, falsacionismo, paradigma, estilos de pensamiento, colectivos de pensamiento.
Summary
This article demonstrates that the justification of the dominant medical focus, stating its activities are scientific because they require the evidence of proof, that is in many cases observational, is an act of faith that is ultimately completely anachronistic in comparison to the contemporary scientific debates.
Keywords: evidence, fact, method, verificationism, falsificationism, paradigm, styles of thought, collectives of thinking.
“El conocimiento de la verdad no hace cambiar nada,
a menos que sea un conocimiento afectivo.”
Baruch Spinoza
En medicina convencional se habla mucho de los datos y las evidencias como pruebas irrefutables de que estamos en el camino correcto de un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico; eso es ciencia. El tema de la medicina basada en la evidencia (MBE) se ha convertido en un tópico común, cada vez más recurrente en las discusiones en torno a las diferencias entre medicina convencional y otras aproximaciones terapéuticas. La percepción del paciente, acerca de los tratamientos de la medicina convencional, ha llevado a poner en tela de juicio a los profesionales médicos y paramédicos; con ello, también a sentir recelo ante los fundamentos científicos de la medicina –precisamente ahora, cuando más avanzado se encuentra el conocimiento- lo muestra el éxodo de estos hacia otras terapias. Dice el médico Álvaro Díaz Berenguer, en el libro El narcisismo en la medicina contemporánea, que la mayoría de los médicos no comprenden este éxodo, y lo atribuyen “…a la ignorancia del paciente, o a sus creencias que impiden que acepte la verdad de la ciencia”.
De la tesis de la veracidad científica, dice Díaz Berenguer (2010), que la medicina del nivel terciario (hospitalario) es el ámbito médico en que:
…se asigna un lugar de privilegio: es el lugar donde la fisiología es “más exacta” donde se siente con más énfasis el “hálito científico”, donde se trabaja con más certeza y con mayor inmediatez: donde los resultados son evidentes en breve plazo. Al mismo tiempo es el lugar más mecanizado por la tecnología, más distante de la realidad humana de los pacientes (p.57)
Esta supuesta cientificidad de la medicina es la que me interesa exponer en este artículo. Para ello, me he propuesto examinar el término evidencia, extenderme en el concepto para comprender el quid del asunto en filosofía de la ciencia, y, en especial, el lugar que ocupa la medicina respecto de otras ciencias. La justificación del enfoque médico dominante, de que su actividad es científica porque parte de la evidencia de las pruebas en muchos casos observacionales, es un acto de fe, que resulta completamente anacrónico en comparación con los debates científicos contemporáneos.
Comenzaré por puntualizar algunas cuestiones en torno al enfrentamiento entre la medicina convencional y “otras” terapias. La mayoría de los críticos de las denominadas medicinas alternativas y complementarias son médicos alópatas, quienes las consideran débiles en sus bases filosóficas y científicas; las acusan de ser macroscópicas y pseudocientíficas, carentes de una revisión sistemática de la biblioteca “Cochrane Collaboration”, así como de no haber sido fundamentadas en un ensayo clínico riguroso.
Desde otro ángulo, se afirma que el auge, en nuestro país, de las terapias alternativas, posiblemente se deba, entre otras causas, a que la medicina convencional ortodoxa en las instituciones sanitarias se ha visto compelida a reducir su acción casi solo a diagnóstico y tratamiento basados, únicamente, en la prescripción de fármacos, pre-asignados por las instituciones sanitarias en concordancia con la industria farmacéutica.
Según H. Wulff, A. Pedersen, y R. Rosenberg (2002), las nuevas investigaciones en relación con el pensamiento médico muestran una falta de confianza en la medicina moderna occidental, y los primeros críticos los encontramos en el seno del mismo gremio médico, pues hay sectores que desconfían de la eficacia de todos los fármacos. Quizá porque ya se ha demostrado (por citar solo un aspecto del inmenso abanico de conocimientos actuales), por la ecología microbiana, que la ingesta de antibióticos, antiácidos o antidepresivos reduce la diversidad bacteriana, elemento clave para gozar de una buena salud (Mediavilla, s. F). Además, en las últimas décadas, el volumen de investigaciones como los gastos de la mayoría de los servicios sanitarios se ha multiplicado. Dicen los autores supra-citados que “…tales esfuerzos no han tenido los efectos esperados sobre la morbilidad y la mortalidad…” (p.37)
Es decir, a pesar de que la medicina convencional había anunciado, con bombos y platillos, su triunfo en las enfermedades, la cuestión no ha sido así. Por ejemplo, cuando la OMS lanzaba la campaña del concepto global de Salud para todos para el año 2000, algunos autores se preguntaban, en la década del noventa, cómo era posible que los promotores de salud sostuvieran dicha quimera. Estos autores, como Pert Skrabenek, consideraban que algunos de los estudios epidemiológicos padecen de “…falta de consistencia externa entre estudios, y al problema epidemiológico y epistemológico de confundir asociación con causalidad” (p. 158). Así, el médico y toxicólogo Pert Skrabanek (1999) afirma, al mejor estilo de Popper o Feyerabend, que la medicina convencional, siguiendo los pasos de la ideología médica americana, legitima a la comunidad de expertos y a sí misma, creando conceptos, normas, decretos, protocolos de actuación, sin las suficientes evidencias o contrastes científicos, cuyas decisiones, emanadas desde un grupo de “expertos”, definen qué es lo correcto e incorrecto en la ciencia médica (Skravanek, 1990b y 2000).
Una crítica fundamental hacia la medicina convencional es que está, primordialmente, enfocada en una concepción mecánica del cuerpo, dejando de lado aspectos psíquicos y espirituales del ser humano. La medicina enfocada desde una visión mecanicista es descrita por el médico Oscar L. Vaca así:
¡¡¡Qué tristeza provocan los médicos que observan al paciente como una trampa pasiva de sistemas físico-químicos, enteramente escrutables y mensurables!!! Desde todo punto de análisis, esta es una actitud puramente mecanicista, de visión tubular; reprochable aún desde el punto de vista técnico, porque generalmente el dermatólogo le interesa la realidad enfocada en su lupa sobre la epidermis, el gastroenterólogo no quiere saber qué sucede por arriba del diafragma y por debajo de la fosas iliacas, el neurólogo moderno es el explorador de los inconmensurables mecanismos cito-moleculares que se relacionan con la patogenia de este exquisito e inexpugnable terreno corporal (Vaca, 2009, p. 170).
Sin embargo, los seguidores de la medicina convencional argumentan, como el bioquímico J. M. Mulet, en su libro Medicina sin engaños, que la fortaleza de la disciplina se encuentra en el método científico y en la medicina basada en la evidencia (o en pruebas) de los hechos estadísticos (MBE).2 Esto se refiere a hechos médicos que pueden ser verificados en un ensayo clínico o, en otras palabras, en una consolidada evidencia científica basada en la “….evaluación crítica del conocimiento científico y clínico existente, tanto diagnóstico, como pronóstico o terapéutico existente…” (González Cáceres, 2013, pp. 406-411) En consecuencia, este autor afirma que las terapias alternativas son pseudomedicinas, que elaboran inferencias generales a partir de pocos casos particulares y que eso no puede constituirse en una evidencia sustancial: el que funcione un tratamiento para una persona no implica que luego se pueda generalizar a otras. De acuerdo con Mulet: “Solo los ensayos clínicos controlados y los meta-análisis sirven para extraer conclusiones generales…” (Mullet, 2016, p. 113) que, según este autor, deberían ser el norte que guíe las decisiones médicas; no optar por ese camino induce a la especulación3. Sin embargo, el cardiólogo Eduardo Alegría, asevera que:
La crítica más reiterada a la “medicina basada en la evidencia” es su poca aplicabilidad a la práctica real. Los ensayos clínicos en los que se fundamenta se realizan en condiciones inhabituales: en grupos de pacientes muy seleccionados de los que se excluyen los más difíciles; rígidamente tratados y estrechamente vigilados; durante periodos de tiempo no tan largos como quisiéramos por parte de profesionales reconocidos policialmente supervisados, etc. Muchos no reconocen entre sus pacientes condiciones similares a las de los que se emplearon para demostrar alguna virtud terapéutica. O hay muchas situaciones para las que no hay “evidencia” y tenemos que manejarnos con la experiencia y sensatez (Alegría Ezquerra, 2014, s. p.).
Hoy, el endocrinólogo Víctor Montori (s. f.), de la Clínica Mayo, habla del fin de la medicina basada en la evidencia. Para él, la evidencia nunca es base suficiente ni única para tomar una decisión clínica, por lo que esta debe aunarse a la experiencia clínica del profesional de salud. La MBE, sin la experiencia del clínico, es insuficiente, porque el paciente no es una cosa que pueda subsumirse ciegamente en un protocolo de investigación. En ese sentido, y a pesar de la utilidad de las guías de prácticas clínicas, habría que considerar que estas podrían haberse construido a partir de una “realidad estadística sesgada”.
Los procesos, por los cuales los practicantes de la medicina llegan a conclusiones acerca de un tratamiento por seguir, no son simples. Históricamente, en el colectivo de pensamiento tradicional médico, los problemas clínicos se resolvían mediante la propia experiencia clínica, se escuchaban y se seguían las orientaciones de los maestros más experimentados, así como el análisis de las trayectorias o sendas subyacentes a la búsqueda de la enfermedad diagnosticada. Se confería valor solamente a la autoridad clínica. Con la aparición de la MBE, se desplazan las decisiones de dicha autoridad sobre el diagnóstico, pronóstico y terapéutica, para acogerse a una basada, exclusivamente, en pruebas que se muestran en datos numéricos.
Desde otra perspectiva, el físico y filósofo Karl Popper, en la Lógica de la Investigación Científica (1934), y en otros escritos, había afirmado que nuestras observaciones acerca de los fenómenos (o hechos) de la naturaleza son limitados e incompletos, nuestro conocimiento es finito y nuestra ignorancia infinita. Por ello, en medicina nunca se puede tener certeza absoluta de las consecuencias de los tratamientos, solo podemos disminuir el margen de incertidumbre. No hay manera de saber cuándo están completas nuestras observaciones acerca de los sucesos complejos de la naturaleza humana (Silverman, 1998). En 1983, el epidemiólogo Neil McIntire y K. Popper ya habían señalado, en su famoso artículo The critical attitude in medicine: the need for a new ethics, que en ciencia no hay certezas. Además, la antigua idea de que “(…) el conocimiento científico se desarrolla de manera normal por acumulación, y que puede adquirirse, acumularse en la mente de una persona. Estas ideas creaban un entorno favorable para la aparición de autoridades (…)” (McIntire y Popper, 1983, pp. 1919-1922) como la médica. Con estas reflexiones, estos autores ponen en entredicho el lema de que el conocimiento médico se deriva de los hechos. Años antes, el médico-epistemólogo Ludwig Fleck afirmaba que los hechos médicos están condicionados histórica y culturalmente: “(…) la ciencia no es un constructo formal, sino, esencialmente, una actividad llevada a cabo por comunidades de investigadores…” que están influenciados por “estilos y colectivos de pensamiento.” Parece que la clave de la cuestión está en la evidencia, pero, ¿qué se entiende por evidencia? Para evitar caer en un esencialismo, conviene desarrollar un recuento histórico de este concepto.
La tradición empirista, que pone el énfasis en los hechos empíricos y en el análisis lógico, ha sido particularmente importante en medicina convencional. El empirismo es una corriente filosófica que considera que la experiencia es la que nos da el conocimiento, en otras palabras, es la única fuente válida de conocimientos y de verdad. Nuestro conocimiento es limitado y solo podemos tener uno probable o relativo acerca de algunas cuestiones. Para conocer, los empiristas usan el método inductivo, propio de las ciencias fácticas, aquel que obtiene conclusiones generales a partir de datos particulares. ¿Cómo funciona? Primero está la observación (por los sentidos externo e interno), y el registro de los hechos a partir de la experiencia; segundo, el análisis y la clasificación de estos; tercero, una derivación inductiva de una generalización de los hechos, y, por último, la contrastación. Para los empiristas, la validez de las teorías científicas depende de la verificación empírica. Ya el Círculo de Viena (que dio origen al positivismo lógico), en las décadas del veinte y del treinta del siglo pasado, propuso que el camino de la ciencia debía estar basado en el principio verificacionista, cuyo método era la inducción probabilística,4 es decir, a partir de las observaciones imparciales, que se constituyen en un hecho particular repetido, llegamos a un conocimiento de carácter general y, por tanto, la ciencia puede avanzar acumulando conocimiento.
En cambio, para los positivistas lógicos, el único discurso que tenía sentido era el científico, si se deseaba afirmar algo del mundo debía haber alguna experiencia sensible a la cual remitirse.5 Al respecto dice el filósofo de la ciencia P. H. Niddith:
Como es bien sabido, existen empiristas que exigen que la ciencia parta de hechos observables y continúe a base de generalizaciones, y no quieren admitir ideas metafísicas en ningún punto del procedimiento. Para ellos, solamente un sistema de ideas construido de un modo puramente inductivo puede proclamarse como conocimiento auténtico. Son sospechosas las teorías que son en parte metafísicas o “hipotéticas”, y es preferible no emplearlas en absoluto… Hoy se da por sabido que las consideraciones metafísicas pueden ser importantes cuando se trata de inventar una nueva teoría física… (Niddith, 1975, p. 69)
Demos un paso atrás y examinemos brevemente las discusiones en torno al conocimiento científico. Aclaro que no será este el lugar para evaluar y profundizar en temas de filosofía de la ciencia, en especial acerca de la polémica entre Karl Popper y Thomas Kuhn. Tan solo mostraremos algunas semblanzas que aclaren la situación de la biomedicina bajo esa óptica.
Empecemos por los planteamientos del filósofo David Hume, quién asestó un duro golpe a la inducción como método para obtener conocimiento, a pesar de que sostenía que la única fundamentación de la ciencia “…debe basarse en la experiencia y la observación” (2000, p. 17). Hume afirma, en An Enquiry concerning Human Understanding (1784), que los seres humanos presumimos de que, con lo que hemos observado hasta ahora, por ejemplo entre la interacción de dos bolas de billar, hay una conexión necesaria de causa y efecto, y que, a partir de esa experiencia previa, es posible ser capaces de predecir el futuro, algo como que una bola golpeará a otra y más o menos tendremos una idea de cuál será la trayectoria de dicha bola. Para Hume, tal presunción es producto de la habituación y de las costumbres; pero es lógicamente inconsistente. Dice Hume que no podemos tener seguridad alguna sobre la conexión de causa y efecto, no hay nada en la experiencia que nos garantice que los hechos pasados se repitan en el futuro.6 Esta conclusión plantea consecuencias serias para el pensamiento médico basado en MBE, porque, con ello, se está afirmando que tanto la causalidad como la inducción no poseen una rigurosidad lógica que sostenga el pensamiento científico basado en la evidencia. Hume indica que una repetición de fenómenos del tipo después de A sigue B, no implica que A sea la causa de B, ese encadenamiento es una rutina de nuestra mente en la que imaginamos la idea de causa, esto es “(...) pretender definir una causa diciendo que es algo productivo de otra cosa, es evidente que no dirá nada” (Hume, 2001, p. 71).
Luego agrega:
Y aunque debemos intentar hacer nuestros principios tan universales como sea posible llevando nuestros experimentos lo más lejos posible y explicando todos los efectos por las causas más reducidas y simples, es aún cierto que no podemos ir más allá de la experiencia, y toda hipótesis que pretenda descubrir el origen y cualidades últimas de la naturaleza humana debe desde el primer momento ser rechazada como quimérica (Hume, 2001, p. 17).
A pesar de que la tesis de Hume va en contra del sentido común, de las creencias y proposiciones intuitivamente universales compartidas por la comunidad, y aunque intentó encontrar argumentos en contra de la lógica de su pensamiento, no pudo. En la naturaleza no existen ni necesidades ni imposibilidades absolutas. La crítica a la inducción y a la causalidad ha sido, desde entonces hasta nuestros días, un punto central de discusión de científicos y filósofos de la ciencia. Sin embargo, a pesar de la lógica inevitable de Hume, las enormes conquistas de la ciencia empírica, como la medicina, fortalecen la fe en la causalidad y la inducción para vaticinar el futuro. Dice el médico e investigador Harold Percival Himsworth, con respecto a Hume, en su libro Scientist Knowledge and Philosophic Thought (1986):
Por lo tanto, según empecemos por la proposición de que el curso de la naturaleza puede cambiar, o por la proposición de que puede no cambiar, la lógica nos llevará inexorablemente a conclusiones diametralmente opuestas. Si optamos por la primera de estas proposiciones nos veremos obligados, como Hume, a concluir que es imposible razonar del pasado al presente y que nuestra creencia en la causalidad está equivocada. En cambio, si optamos por la segunda proposición, nos veremos inclinados con la misma fuerza a concluir que si es posible razonar de esa manera y que nuestra creencia en causa y efecto está completamente justificada. Según la proposición de que se parta, ambas conclusiones son igualmente, lógicas. Por lo tanto, es imposible decidir entre ellas en esa base (p. 11).
La mayoría de las personas, y en general los científicos sociales, o los que trabajan en ciencias empíricas consideran que la ciencia se construye a partir del método inductivo-deductivo, es decir, que existe un mundo externo cuyo conocimiento es el objeto de la investigación y punto. Así, los colectivos científicos se dedican a observar los fenómenos externos, cuyos datos registran y acumulan. Con ello, irán surgiendo los principios generales que explican los hechos registrados y que, además, nos permitirán predecir fenómenos de la naturaleza. Esta tesis está fuertemente arraigada en la comunidad médica.
En cambio, para la mayoría de los filósofos de la ciencia, y científicos de otro nivel (como físicos, matemáticos o químicos), la objeción de Hume es válida e impide aceptar la inducción como parte del método científico. Ahondaremos más en esta idea a continuación.
En general, los profesionales de la salud suponen que la ciencia es tan poderosa que es capaz de explicarlo casi todo: parte de hechos concretos, es objetiva, ha superado con creces los límites de lo humano, hay una verdad que es independiente de nuestras manifestaciones subjetivas, es el lugar de la certeza y tenemos la capacidad de probar las hipótesis más allá de la metafísica. Por otro lado, los manuales de ciencias para escolares, e incluso para universitarios, suelen proyectar una imagen de la ciencia unificada, aunque los avances de las diferentes disciplinas científicas no sean parejos. Así, estos manuales comúnmente tienden a resumir la actividad científica en tres aspectos: 1. la ciencia se inicia con la observación de los hechos, 2. tal observación es fiable y con ella se puede construir el conocimiento científico, 3. el conocimiento se genera a partir de la inducción probabilística de los enunciados observacionales.
De lo anterior se concluye que el método científico es incuestionable, al menos en su aspecto habitual. Sin embargo, esa concepción del método, tan reduccionista, plantea problemas a los científicos y filósofos de la ciencia contemporáneos, quienes afirman que no se trata de cuestionar el método, sino de reconocer sus alcances y limitaciones. Se ha escrito mucho de ello, pero vale la pena recordar que el debate empezó con los escritos del físico, matemático y filósofo Karl Popper, en La lógica de la Investigación Científica (1934). Allí, muestra una concepción diferente del método científico, al plantear cuestiones muy contrarias al estilo del pensamiento del Círculo de Viena. Popper afirmará, por ejemplo, que la metafísica puede tener sentido, que no se puede aseverar, tal y como lo plantean los neopositivistas, que la libertad, la vida después de la muerte, la existencia de alma o de Dios, etcétera, sean un sinsentido, porque estas cuestiones tan sustanciales para la vida no son un asunto de método científico, y el hecho de que no lo podamos fundamentar en un método es otra cosa. “Ni la naturaleza ni la historia pueden decirnos lo que debemos hacer. Los hechos (…) no pueden decidir por nosotros, no pueden determinar los fines que hemos de elegir” (Popper, 2010, p. 438). A partir de lo anterior, se establece la diferencia fundamental entre Popper y el Círculo de Viena. Si contrastamos lo previo, veremos que muchos debates metafísicos han dado origen a la ciencia, por ejemplo, la cosmología de Baruch Spinoza, que concebía un cosmos geométrico imaginado y ordenado por Dios; el atomismo mecanicista de Leucipo y Demócrito, que ideaba unas sustancias materiales indivisibles e indestructibles llamadas átomos, o los procedimientos racionales inductivos de la geometría analítica de René Descartes contra los métodos escolásticos, que se basaban en comparar y contrastar opiniones de autoridades reconocidas; nociones metafísicas que no pasan por el método científico.
Todas las ideas anteriores fueron precursoras e inspiradoras para Galileo, Kepler o Newton y otros, además marcaron el auge de la ciencia moderna del siglo XVI y XVII. Así, la metafísica jugó un importante papel en el origen de la ciencia moderna. Por lo tanto, según Karl Popper, lo que caracteriza al método científico no es tanto verificar, sino que las hipótesis sean, en sí mismas, provisorias, y estén abiertas a una eventual falsación o contradicción a través de un experimento. No por ello las hipótesis están totalmente descartadas, son un conjunto de elementos complejos, pues, cuando surge una incongruencia, es necesario buscar en ese constructo teórico, lo cual está ocasionando el problema. Repito, para Popper la ciencia no tiene que ver con la negación de la metafísica, ni con probar hipótesis, sino con moverse con hipótesis provisorias falibles, que nos permitan vivir en el mundo que nos rodea. Para él, el conocimiento científico es un sistema de teorías en las que trabajamos como los albañiles trabajan en una catedral (López Arnal et al., 2003 y Moulines, 1997).
Así, podemos imaginarnos un lugar oscuro, en donde caminamos cuidadosamente intentando no tropezar, por lo que inventamos hipótesis, conjeturamos, especulamos, testeamos para tratar de saber qué hay en él, pero no lo sabemos con certeza. De igual forma, nos movemos en un universo en el que la propia naturaleza de la inteligencia humana está limitada: no puede verlo todo, no sabemos qué hay, solo podemos imaginar o suponer. Por ello, este conocimiento que intenta elucubrar o captar la totalidad del universo se enfrenta continuamente a falsaciones. Tal es el punto que el método, según Popper, hipotéticamente inductivo-deductivo no demuestra necesariamente las hipótesis. Popper afirma que las supuestas proposiciones, únicamente fácticas, están cargadas de teoría que permite interpretarlas, esto también es diferente con respecto a la concepción de la ciencia que planteaba las observaciones, por un lado, y las teorías por el otro, en el que se trazaba una clara línea divisoria. Al contrario, si en un experimento científico, un barómetro afirma que la presión del gas disminuyó, para interpretar esta proposición, que es un hecho indiscutible, necesitamos una teoría que nos explique qué significa presión atmosférica, presión absoluta, fuerza, peso, etcétera, y esa es la teoría cinética de los gases.
Cualquier proposición empírica siempre estará sustentada en una teoría, la cual hay que testear. De ahí que las proposiciones científicas fundamentadas en una teoría son las que le dan significado al mundo, y esa teoría, dice Popper, es previa a la observación, porque esta va dirigiendo nuestras expectativas de lo que vamos a ver o no, ella va interpretando el complejo mundo físico. Este es un aspecto medular en toda la teoría de la ciencia desde 1934, y que aún se encuentra en debate. Popper puso un límite a la observación y a la teoría, más adelante también Ludwig Fleck. Por otro lado, con el método falsacionista quiso demarcar la diferencia entre ciencia y pseudociencia, para esquivar los problemas que planteaba el verificacionismo respecto de la metafísica. Para una concepción cotidiana de ciencia, como en el caso de la biomedicina, dicha tesis genera problemas. A continuación, resumiremos algunas ideas fundamentales de Thomas Kuhn con el propósito de mostrar que el denominado nuevo paradigma de la medicina convencional, la medicina basada en la evidencia, no es un nuevo paradigma (Peña, 2004).
Según López Arnal et al. (2003) y Moulines (1997), el físico Thomas Kuhn, en su obra La Estructura de la revoluciones científicas (1962), se propuso construir una meta-teoría unificada de la ciencia, y dice: “…muchas de mis generalizaciones se refieren a la sociología o la psicología social de los científicos; sin embargo unas cuantas de mis conclusiones corresponden tradicionalmente a la lógica y a la epistemología…” (Kuhn, 1985, p. 31). Como Popper, él tomó posición en contra del empirismo lógico; pero se distanció de él al introducir la tesis del “contexto del descubrimiento”. Afirmó la importancia de la historia para la filosofía de la ciencia y la carga teórica de los hechos, así como criticó el método falsacionista popperiano, pues consideró la imposibilidad de falsaciones concluyentes. Para Kuhn, ni los verificacionistas ni los falsacionistas resisten comparaciones con la prueba de la historia, tampoco la ciencia “normal”7 u oficial.
En primer lugar, para Kuhn la lógica formal de la ciencia, racional y controlada, no es algorítmica, es decir, la racionalidad que deseamos en la ciencia no sigue una secuencia o procedimientos exactos. Lo que intenta expresar Kuhn es que los científicos buscan fórmulas exactas para constatar si algo fue probado o no, o si es o no científico, aunque la racionalidad de la ciencia no tiene que ver con una metodología normativa, sino con el paradigma8 alternativo. Esto significa que, cuando empezamos a encontrar anomalías que no pueden resolverse en el paradigma vigente, este empieza a fracturarse para dar paso a otro que resuelva las cuestiones planteadas, el alternativo. Por esta razón, Kuhn afirmará que el progreso de la ciencia no es acumulativo, en clara oposición a Popper, debido a la inconmensurabilidad de las teorías científicas. Es decir, los paradigmas vigentes o alternativos poseen distintos lenguajes y metodologías que no pueden ser traducidos unos a otros, lo que hace fútil tratar de enfrentar sus verdades, solo pueden ser comprendidos en el contexto histórico.
La ciencia está enfocada en un proceso que tiene que ver con su historia. Abundan los ejemplos: el paradigma de la teoría del movimiento de la sangre, de Galeno (quien consideraba a las venas y arterias como pertenecientes a dos sistemas completamente diferentes, anatómica y fisiológicamente), en oposición a la teoría de Harvey, quien relacionaba venas y arterias correctamente con el corazón; o bien la superación de la idea de la generación espontánea por la existencia de microorganismos transportados por el aire, propuesta por Louis Pasteur. Asimismo, la teoría de la herencia de las mezclas, planteada por Aristóteles, quien postuló que el semen del macho se mezclaba con el semen femenino (menstruación) para la concepción, cuyo paradigma fue aceptado durante dos mil años hasta que Gregor Mendel, botánico y matemático, refutó la tesis aristotélica con el experimento del entrecruzamiento entre dos variedades de guisantes, Pisum sativa, y con este sentó las bases para la teoría de la gerencia genética, la cual establece que la información genética proviene la mitad del padre y la otra mitad de la madre, y que los caracteres se expresan en las nuevas generaciones según el principio de segregación. Con un experimento que duró alrededor de 7 años mostró, con normas estadísticas sencillas, las leyes que rigen la herencia.
Esta capacidad de la comunidad de científicos, de ir más allá de la ciencia oficial, es lo que lleva a Kuhn a suponer que la ciencia no se basa en algoritmos. Eso parece contradecir la tesis de Popper que se queda con el análisis interno de la ciencia, y acepta el método hipotético deductivo basado en fórmulas, así como el neopositivismo que planteaba la posibilidad de las hipótesis. En segundo lugar, Kuhn afirma que, de ninguna manera, los científicos someten su paradigma a falsación, se resisten, están asidos a él y lo ejemplifican con la historia. Según Kuhn, Galileo estaba tan aferrado a su paradigma que no hubiera deseado someterlo a un experimento que lo falsara, de igual manera Kepler y Newton, completamente convencidos de la verdad de su propia teoría. Para Kuhn no hay Método Científico, con mayúscula, como sostuvieron los neopositivistas, lo esencial era encontrar un paradigma alternativo, que estuviera más relacionado con cuestiones de orden psicológico (Gestalt).
Con la palabra paradigma, Thomas Kuhn se refiere a una concepción del mundo físico, a una interpretación de este, que se encuentra en el centro del pensamiento de la comunidad científica y que esta no está dispuesta a abandonar. Así, un paradigma como el mundo de Ptolomeo, (concebido como un universo basado en una teoría geométrica exacta con la Tierra en el centro y los planetas, la luna y el sol describiendo diferentes órbitas alrededor de ella y creado por Dios), el cosmos de Galileo, la teoría del movimiento de la sangre de Harvey, la teoría de la relatividad y hasta la mecánica cuántica son unos cuantos ejemplos de cómo construye el conocimiento una determinada comunidad científica. Agrega Kuhn, tampoco hay un método científico universal que los abarque a todos, sino que el método depende de cada paradigma. La manera de hacer ciencia de Ptolomeo es una y la manera de Galileo es otra, pero ninguna de las dos es comparable, tampoco comunicable, inconmensurable o evaluable, porque cada una corresponde a un periodo histórico determinado. Esto es, en términos generales, lo que plantea Kuhn y por razones didácticas no me extenderé más. Sintetizo estas ideas con las palabras del físico Jorge Wagensberg (2002):
Popper, como buen filósofo de la ciencia, dice cómo la ciencia puede ser y por ello hay que pensar en Popper mientras se hace ciencia; Kuhn como buen historiador de la ciencia dice, como la ciencia es y por ello hay que pensar en Kuhn cuando la ciencia está hecha. Popper es prescriptor, Kuhn es descriptor (s. p.).
Ludwig Fleck versus Medicina basada en los hechos
Antes de que Thomas Kuhn saltara a fama, con el libro Estructura de la Revoluciones Científicas (1962), y mostrara el peso de la comunidad científica en la elaboración de los conceptos científicos, el médico, inmunólogo, bacteriólogo y también sociólogo, Ludwig Fleck ya había planteado esas mismas ideas en su obra Enstehung und Entwicklung einer wissenschaftlich Tatsache (Basilea, 1935). Solo es citado una vez por Kuhn, cuando dice que por una exploración fortuita pudo “…descubrir la monografía casi desconocida de Ludwig Fleck…un ensayo que anticipaba muchas de mis propias ideas…la obra de Fleck me hizo comprender que esas ideas podían necesitar ser establecidas en la sociología de la comunidad científica” (Kunh, 1985, pp. 11-12).
Fleck disertó acerca de la comunidad científica a partir de lo que denominó un colectivo de pensamiento9, el cual determina un concepto. Para Fleck, el hecho científico es “…una relación conceptual conforme al estilo de pensamiento que es analizable desde el punto de vista de la historia y de la psicología –ya sea esta individual o colectiva– pero que nunca es reconstruible en todo su contenido desde esos puntos de vista” (Fleck, 1986, p. 130). Esto significa que la práctica científica, para este autor, “… es algo realizado cooperativamente por personas; por eso deben tenerse en cuenta, de forma preferencial, además de las convicciones empíricas y especulativas de los individuos, las estructuras sociológicas y las convicciones que unen entre sí a los científicos” (Fleck, 1986, p. 22). Dice Fleck: “La historia enseña que pueden producirse fuertes disputas sobre la definición de los conceptos” (1986, p. 55), porque un hecho científico médico es impuesto por un estilo de pensamiento. Fleck cuestionará el concepto científico de hecho médico en clara oposición al Círculo de Viena. Afirmará que los hechos “…tienen que situarse en línea con los intereses intelectuales de su colectivo de pensamiento…” (1986, p. 147). Él reflexionó acerca de cómo los conceptos científicos se transforman a lo largo de la historia, debido a los cambios en los estilos de pensamiento y de la coacción del colectivo de pensamiento científico, y de cómo los hechos científicos se construyen grupalmente. Esto demuestra que, en una investigación, pesa más el poder y la influencia de una comunidad de investigadores que los propios aspectos internos del conocimiento (Fleck, 1986).
Además, se asevera, que hay “…un mito muy extendido sobre la observación y el experimento… El sujeto cognoscente aparece como especie de conquistador… Si se quiere saber algo, se hace la observación o el experimento y listo” (Fleck, 1986, p. 131). Dice Fleck que los investigadores quienes vencieron algunas batallas en la obtención del conocimiento creen, ingenuamente, cuando analizan en retrospectiva su trabajo, que quizás “…la primera observación fue algo imprecisa, pero en todo caso, la segunda o la tercera ya fueron “ajustadas al hecho” (Fleck, 1986, p. 131). Esto solo es posible en ámbitos muy limitados, en otros, donde los campos son muy complicados,
…en los que se trata primeramente de aprender a observar y a preguntar, la situación es distinta (y probablemente fue así en todos los campos) hasta que la tradición, la formación y la costumbre dan origen a una disposición de percibir y actuar conforme a un estilo, es decir de forma dirigida y restringida; hasta que la respuesta está preformada en gran parte en la pregunta y se tiene que decidir solamente entre sí o no o un constatar numérico; hasta que métodos y aparatos nos realicen automáticamente la mayor parte del pensar (Fleck, 1986, p. 131).
De allí de que el esquema dicotómico sujeto-objeto no tenga sentido en la epistemología de Fleck, lo que tiene sentido para él es sujeto-objeto en un contexto histórico social. La elección y delimitación de cualquier objeto de investigación ya contiene, en sí misma, los supuestos de los que parte el investigador y del colectivo de pensamiento, por consiguiente, no podemos hablar de una investigación imparcial. Por ello, dice: “…vamos a dejar de lado la observación libre de supuestos, que psicológicamente es un absurdo y lógicamente un juguete, y dedicaremos nuestra atención a investigar los dos tipos del observar: 1) el observar como confuso ver inicial y 2) el observar como ver formativo directo y desarrollado” (Fleck, 1986, p. 138). Estas reflexiones en lo tocante a la epistemología resultaron muy novedosas para el pensamiento de la época, por lo cual se adelantaron a su tiempo.
Fleck es importante porque es uno de los pocos autores, en filosofía e historia de la ciencia, que reflexiona sobre la práctica y la investigación médica y no sobre la física, que ha sido el común denominador en este campo de estudio después del Círculo de Viena, de Popper, de Kuhn y otros. Fleck ubica sus pensamientos, directamente, en el corazón de la corporación médica, para explicar el entramado de esta. Describe tres tipos de relaciones en el interior de dicha corporación con respecto del conocimiento: el primero, el papel del investigador especializado, quién pertenece a lo que él denomina círculo esotérico, y es su punto focal; el segundo es el que se encuentra a la periferia del círculo esotérico de los especialistas, denominado círculo exotérico, el del médico general, es el de los “diletantes instruidos” que trabajan con la ciencia popular o ciencia para no especialistas: ciencia simplificada, gráfica, apodíctica y de manual; el tercero es la de las ciencias de revistas. La siguiente descripción muestra la dinámica del estilo de pensamiento del colectivo médico y su universo del discurso, que Fleck describe con el informe de un análisis bacteriológico, realizado en un laboratorio de diagnóstico por un equipo de expertos esotéricos para el exotérico médico general. El informe del cultivo faríngeo dice:
El preparado microscópico muestra numerosos bastoncillos que se corresponden por su forma y posición con los bacilos de la difteria. El cultivo de bacilos de Löffler típicos. Este hallazgo, especialmente escrito para servir al médico general, no representa el saber del especialista. Es gráfico, simplificado y apodíctico; el médico práctico puede apoyarse en él. Pero si un especialista escribe para otro especialista el mismo hallazgo quedaría aproximadamente así: “Aspecto microscópico: numerosos bacilos, muchos de los cuales tienen forma de maza y están ligeramente arqueados, otros finos y rectos o inespecíficamente hinchados. Colocación: en muchos sitios digitiforme y empalizada; en otros, aislados y sin regla. Gramm positivos. Algunos bacilos Neisser positivos. Azul de metileno de Löffer: muchos ejemplares lacerados. Cultivo: Caldo de cultivo de Costa: rojo violeta, algo pastoso, colonias delimitadas nítidamente, en las que se encontraron bacilos mayoritariamente típicos en coloración, colocación y morfología…” Esta versión, aunque es teóricamente mucho más precisa, no entusiasmaría a un médico general y lo que menos le gustaría es ese párrafo del que se puede extraer que la procedencia del material examinado es uno de los apoyos de la conclusión… Descríbase como se describa un caso determinado, la descripción es siempre una simplificación impregnada de elementos apodícticos y gráficos: cada comunicación, cada nomenclatura tiende a hacer un conocimiento más exotérico, más popular (Fleck, 1986, p. 161).
Fleck encauza su investigación planteando la poca solidez conceptual en teoría y en filosofía de la medicina convencional, así como devela los niveles de conocimiento y las relaciones entre los colegas médicos alópatas. Considera que el pensar médico, o el especialista, recurre a medios didácticos para hacer comprensibles sus ideas, por ejemplo, el grafismo. El problema estriba en que la idea mnemotécnica, que solo era un recurso, un medio para expresar algo, se transforma en una meta del conocimiento, al simplificarse en ciencia de revista, perdiéndose el bagaje histórico y conceptual. Termina la reflexión anterior afirmando que el saber del especialista se convierte en ciencia popular simplificada cuando el médico explica a la madre del niño, al que se le examinó la faringe, lo siguiente: “… se ha constatado que su hijo tiene difteria…” (Fleck, 1986, p. 163). El concepto de difteria resume todo.
El historiador Alvaro Acevedo sintetiza el pensamiento de Fleck así:
Un hecho científico es por lo tanto la imposición de un nuevo estilo de pensamiento defendido por las comunidades científicas y construidas a partir del saber previo de muchos experimentos logrados y fracasados y de diversas adaptaciones y transformaciones conceptuales y procedimentales. En consecuencia, la experiencia de un hecho científico es única e irrepetible; de ahí que la iniciación en una disciplina científica requiera de la historia, de lo contrario el aprendiz sólo verá revelaciones del espíritu santo cada vez que se enfrente a nuevos conceptos y procedimientos (Acevedo, 2001, p. 45-46).
En cuanto al proceso de transmisión de la información, pasamos de un procedimiento complejo, con un lenguaje críptico, a una simplificación necesaria para el ciudadano común. Siempre con este ejemplo, es importante indicar que, para llegar a un resultado, el colectivo médico debe consensuar cuáles prácticas terapéuticas acepta o rechaza, y es aquí donde, afirma Fleck, el poder y la coacción de un colectivo de pensamiento, en este caso el colectivo médico, se impone y se opone a nuevas formas de conocimiento, sea por habituación o por naturalización de este. Además, se considera que el pensar médico se encuentra: “…en una tensión permanente entre el deseo de unificación teórica, que sólo se puede lograr por medio de la abstracción, y la necesidad de concretar las afirmaciones, lo que obliga a la multiplicidad de planteamientos opuestos” (Fleck, 1986, p. 20).
¿Cuál es el papel de la ciencia en medicina? Para la epistemología tradicional, verificacionista, los hechos determinan nuestro conocimiento, esto significa que se les otorga primacía ante cualquier otra forma de este, y ellos son los medios por antonomasia para verificar las teorías científicas. Así, como se ha repetido a lo largo de este artículo, el conocimiento médico se adquiere desde una concepción ortodoxa por acumulación, en un contexto de supuesta neutralidad valorativa. Fleck considera que los médicos científicos se enfrentan a los hechos (o datos) con una carga valorativa, lo hacen con el peso de la tradición, con sus prejuicios, creencias o conceptos preestablecidos, pero el saber siempre “vive en el colectivo y se reelabora incesantemente” (Fleck, 1986, p. 141), no es individual. Para Fleck no hay error o verdades absolutas, sino que hay ideas diferentes que corresponden a distintos colectivos de pensamiento y estilo de este; para él, el conocimiento es dinámico, histórico y social. Por eso, caracteriza el proceso de investigación como una marcha en zigzag. Dice:
…una línea en zigzag, jalonada de cualidades, pasos en falso y errores. Epistemológicamente hablando, a los investigadores se les va transformando lentamente las bases originarias de su trabajo, transformación que les pasa desapercibida a ellos cuando contemplan retrospectivamente el camino seguido pues las transformaciones del contenido concebido tienen lugar sin que el individuo lo perciba. Una vez alcanzado el resultado y completada su elaboración teórica actual, la investigación parece haber sido un camino recto que lleva directamente de la primera formulación del problema hasta la solución provisional del mismo (Fleck, 1986, p. 25).
A modo de conclusión
A lo largo de este artículo hemos reflexionado en torno al concepto de evidencia y su relación con la medicina convencional, la pregunta ha sido si esta posee una fundamentación epistemológica que la haga merecedora del título honorario de científica, en el sentido actual. Numerosos autores se han planteado la cuestión de si la biomedicina es una ciencia o un arte. Por lo expuesto anteriormente, parece que participa de ambas sin poder situarse en uno u otro de los extremos. Si bien para algunos el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico son un arte, para otros serían una ciencia empírica. Sin embargo, son tantas las fisuras identificadas en el pretendido cientificismo de la práctica biomédica que le impiden encajar en los cánones de la ciencia contemporánea. Resulta paradójico que estos argumentos sean los mismos que utilizan los detractores de otras terapias para descalificarlas.
Es importante explicar, haciendo un punto de inflexión respecto de conceptos tales como biomedicina (en el sentido disciplinario), sistema médico, modelo sanitario, sector sanitario, salud, enfermedad, etc., que, con frecuencia, cuando nos referimos a estas categorías estamos hablando de asuntos totalmente diferentes. La mayoría de las personas piensa que un sistema médico es el de los médicos, aunque este o uno nacional de salud tiene que ver con organizaciones, instituciones y recursos, cuyo objetivo es mejorar la salud. Si pensamos que un sistema médico es el de los médicos, estamos medicalizando y descontextualizándolo de la cultura; si fuera así, serían sistemas sin vigencia social.
Para Ludwig Fleck, un sistema médico es básicamente un sistema de creencias, creado por un colectivo de pensamiento. La ciencia también es una manera de ver el mundo de ese colectivo de pensamiento, es un modelo para explicarse el mundo, pero no es el mundo, es una estrategia de lectura de la naturaleza, aunque no es la naturaleza. Un sistema médico es una estrategia de supervivencia de una cultura y, como tal, no la podemos reducir al sistema de la medicina occidental. Hay muchos sistemas de salud tan efectivos como el occidental, que parten de una visión totalmente diferente del mundo, no opuesta sino complementaria, integrada, diferente, de tal manera que en aquel está involucrada nuestra visión del mundo. Dice Fleck que, al pertenecer a una comunidad, el estilo de pensamiento colectivo experimenta el reforzamiento social “que corresponde a todas las estructuras sociales y está sujeto a un desarrollo independiente a través de las generaciones” (1986, p. 145). Además, sostiene que el colectivo de pensamiento, por ejemplo, el de la medicina convencional:
Coacciona a los individuos y determina “lo que no puede pensarse de otra forma”. Épocas completas son regidas por esta coerción del pensamiento. Los herejes que no comparten esta actitud colectiva serán tachados de criminales y echados a la hoguera hasta que una nueva actitud origine otro estilo de pensamiento y otra valoración (1986, pp. 145-146).
El modelo de aprendizaje de la medicina, del cual derivan la teoría y la práctica de la medicina ortodoxa, hace muy difícil presentar una visión amplia de la cultura a los médicos en formación, quizá por la naturaleza unilateral de su educación, que se centra, casi unívocamente, en la enfermedad y su tratamiento, no en la salud y su mantenimiento. Dice la médica Christine Scholler (2017), que ella no cree en la existencia de medicinas complementarias, porque medicina es una e integra tanto todas las visiones como todas las posibilidades de sanación. De igual forma, el médico Jorge Carvajal afirma que, en realidad, lo que denominamos medicinas naturales o “alternativas son un esfuerzo de integrar otras visiones de mundo al paradigma dominante occidental que es el de la medicina occidental y ese esfuerzo es integrativo” (2017, s. p.).
Las estadísticas están demostrando que quienes hacen medicina alternativa, en gran parte, son médicos convencionales. Más del 40 % de los médicos estadounidenses utiliza “medicinas alternativas”. Cabría preguntarse a qué se debe ese maridaje extraño entre aquellos que se basan en la MBE y suman aquellas técnicas terapéuticas no reconocidas por la ciencia oficial. La explicación la encontramos, según Carvajal (2017), en que son parte constituyente de la cultura, porque están integradas en la concepción de mundo de la gente.
De lo anterior podemos inferir, parafraseando a Carvajal (2017), que, si las medicinas alternativas son ejercidas en el mundo de hoy por médicos convencionales, entonces no son tan alternativas y no son marginales. Si revisamos las estadísticas más recientes de los Institutos Nacionales de Salud, en el mundo occidental, nos damos cuenta de que un porcentaje significativo de los usuarios de las “medicinas complementarias o alternativas” se encuentra en el grupo de población entre los 25 y los 40 años, el grupo económicamente activo y de mayor nivel educativo, de tal manera que no es un fenómeno marginal; se trata de uno indicador de que algo está sucediendo en la corporación médica.
Por ejemplo, en este momento, hay más de 12 000 acupuntores certificados en Estados Unidos, es decir, con derecho a ejercer legalmente, y de ellos la mayoría son médicos. Pero, si nos remontáramos en la historia, nos encontraríamos con cosas como que, en 1900, en Estados Unidos, existían 22 hospitales homeopáticos y más del 15 % de los médicos norteamericanos practicaba la homeopatía. Si avanzamos en el tiempo y miramos en este momento qué es la homeopatía en los Estados Unidos, nos encontramos que los medicamentos homeopáticos están aceptados y reglamentados por la FDA (Food, Drugs, Administration), entidad que regula su producción y fabricación. Europa no se queda atrás. En Francia y Alemania hallamos que la mitad de las farmacias son homeopáticas. Como vemos, es un sistema legal y vigente, independientemente de que lo comprendamos o no a la luz de una concepción de ciencia basada en la evidencia.
Finalmente, están los costes sanitarios incontrolados de la medicina convencional, su tendencia a la privatización, su estrecha conexión con la industria farmacéutica, más preocupada por los rendimientos coste-efectivos, además de los desastres provocados por algunos de sus medicamentos. Este desgaste de confianza entre los servicios médicos oficiales y la relación médico-paciente han llevado al intento de encontrar formas alternativas de sanación, que parecen enfocarse más en el enfermo en todas las dimensiones de su vida. Si la medicina convencional mantiene su enlace con los intereses pecuniarios del mercado, las consecuencias de ellos no son fáciles de predecir, lo que sí está claro es que, cada vez más, surgirán resistencias a sus propuestas, a pesar de poseer una capacidad extraordinaria de mantener a las personas sanas y sin dolor; aunque su contribución a la salud de la humanidad es dudosa. Cierro con las palabras del Dr. Jorge Carvajal:
Los gobiernos van a tener en cuenta todas las medicinas naturales. Eso es un asunto de supervivencia, nuestra medicina convencional ya no es financiable, la relación costo beneficio se ha deteriorado, las complicaciones de los tratamientos médicos, los costes de las tecnologías, hace que, como una manera de salvaguardar nuestras economías, tengamos que recurrir a medicinas que tradicionalmente tienen menos costos (2016, s. p.).
Referencias
Acevedo Tarazona, A. (2001, mayo). La génesis y el desarrollo de un hecho científico: Una reflexión sobre la historia del descubrimiento de la sífilis y las implicaciones en la medicina actual. Rev. Med. Risaralda 7(1).
Alegría Ezquerra, E. (2014, 3 de abril). Medicina basada en la evidencia. Una base poco sólida. Cardiología hoy. Recuperado de http://secardiologia.es/multimedia/blog/5177-medicina-basada-evidencia-base-poco-solida
Carvajal, J. (2017). Hacia una nueva visión de la salud. Recuperado de http://www.sintergetica.org/hacia-una-nueva-vision-salud-por-el-dr-jorge-carvajal
Carvajal, J. (2016, 1 de noviembre). Cuando el alma se integra en el cuerpo plenamente, el resultado es una perfecta salud. Mi herbolario, Sección Expertos, no. 44. Recuperado de http://www.miherbolario.com/articulos/expertos/33/jorge-carvajal-licenciado-en-medicina-y-cirugia-
Díaz Berenguer, A. (2010). El narcisismo en la medicina contemporánea. Montevideo, Uruguay: Ediciones Trilce.
Fleck, L. (1986). La génesis y el desarrollo de un hecho científico. Madrid: Alianza Editorial.
González Cáceres, J. A. (2013). Editorial. Revista Cubana de Salud Pública, 39(2), 406-411.
Himsworth, H. P. (1986). Scientist Knowledge and Philosophical Though. Baltimore/London: John Hopkins University Press.
Hume, D. (2001). Tratado de la Naturaleza Humana. Trad. Vicente Viqueira. Valencia: Libros en la Red. Diputación de Albacete.
Kuhn, T. (1985). La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica.
López Arnal, S., Curto, A., de la Fuente, P., Tauste, F. (1997). Popper y Kuhn ecos de un debate. España: Ediciones de Intervención Cultural.
McIntire, N. y Popper, K. (1983). La actitud crítica en medicina: la necesidad de una nueva ética. British Medical Journal, 287(24-31), 1.919-1.922.
Mediavilla, D. (2016, 1 de mayo) Los medicamentos dañan a los microbios que cuidan nuestra salud. El País Global, Sección Ciencia. Recuperado de http://elpais.com/elpais/2016/04/28/ciencia/1461862567_061092.html
Montori, V. (2008, 25 de enero) The End Evidence-Based Medicine. Recuperado de http://videos.med.wisc.edu/videos/1291
Moulines, U. (2003). Fundamentos de Filosofía de la Ciencia. Barcelona: Ariel.
Mulet, J. M. (2016). Medicina sin engaños. Barcelona: Editorial Planeta.
Niddith, P. H. (1975). Filosofía de la Ciencia. México: Breviarios, Fondo de Cultura Económica.
Peña, A. (2004). Medicina y Filosofía: Abordaje filosófico de algunos problemas de la medicina actual. An. Fac. Med., 65(1), 65-72.
Popper, K. (2010). La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica.
Santillana, M. (2006). El discreto encanto de Pert Skrabanek. Una visión crítica de la epidemiología. México: Región y Sociedad.
Silverman, W. (1998). Where´s the evidence? Debates in Modern Medicine. Oxford: Oxford University Press.
Skravanek, P. (1999a). La muerte de la medicina con rostro humano. España: Editorial Díaz de Santos.
Skravanek, P. (1990b). Nosensus consensus. The Lancet, 335, 1446-1447. Recuperado de https://doi.org/10.1016/0140-6736(90)91460-R
Vaca, O. (2009). O Grande Paradoxo Da Medicina. Mecanicismo vs Humanismo. Rev. Med., 17(1), 170.
Wagensberg, J. (2002, 20 de febrero). A más Popper menos Kuhn. El País.
Kuhn, T. (1985). La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica.
Wulff, H., Pedersen, S. A. y Rosenberg, R. (2002). Introducción a la Filosofía de la medicina. Madrid: Editorial Triacastela.
1 La autora tiene una licenciatura y un doctorado en Filosofía, es cofundadora de la Maestría en Bioética (UNA-CR). Actualmente, trabaja como catedrática en la Escuela de Filosofía y pertenece al Consejo Nacional de Investigación en Salud (Conis).
2 Término que proviene del inglés: Evidence-Based Medicine conocido en otros países como medicina basada en pruebas.
3 Los debates en el siglo XX han demostrado que no hay una única forma de valorar o justificar las teorías científicas. Si bien la observación y la experiencia son importantes, no son determinantes en el ámbito científico.
4 Para Popper, el razonamiento inductivo era pura ilusión óptica. Una teoría nunca puede confirmarse por la observación. En hipótesis confirmada por la evidencia, existe un número un número infinito de hipótesis alternativas que son contradictorias con la primera, pero que también podrían ser confirmadas por dicha evidencia (cf. Goodman, 1983).
5 Rudolph Carnap, Moritz Schlick y Otto Neurath (s. f.) afirmaban que debía haber una unificación de todas las ciencias y que la ciencia de las ciencias era la física, todas las demás dependían o derivaban de esta.
6 Para Hume, la lógica muestra tres tipos diferentes de expresiones lingüísticas
“…postulados, descripciones de hechos, y proposiciones. Los postulados son conceptos de aceptación mandatoria, que determinan todo el pensamiento subsecuente en su campo…En cambio, las descripciones de hechos no dependen de la autoridad para ser aceptados, sino de la demostración de su grado de concordancia con la realidad: pertenecen al denominado conocimiento científico…” (2001, p. 7)
7 Kuhn comprende por ciencia normal una etapa del desarrollo científico, en la cual el paradigma vigente u oficial es capaz de solucionar todos los problemas que se plantean, resulta eficaz y es aceptada por la comunidad científica. No hay discusiones epistemológicas y se trabaja en dicho paradigma.
8 La palabra paradigma fue definida de muchas maneras en la obra de Kuhn, veintidós, y, por ello, fue muy criticado. Pero, en síntesis, se puede decir que es una serie de creencias, valores, instrumentos, métodos compartidos por una comunidad científica (cf. Peña, 2004).
9 Fleck entiende por colectivo de pensamiento “…la unidad social de la comunidad de científicos de un campo determinado…” (1986, p. 23).

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.